Desde la otra esquina:
Traducciones de artículos, entrevistas, etc.
Tres nuevos libros sobre la historia de Roma
Por G.W. Bowersock
Publicado originalmente como “Inside the Emperors’ Clothes”, The New York Review of Books, 17 de diciembre de 2015 (http://www.nybooks.com/articles/2015/12/17/rome-inside-emperors-clothes/). Traducido por Alberto Loza Nehmad.
Una reseña de:
SPQR: A History of Ancient Rome, por Mary Beard. Liveright, 606 pp.
Dynasty: The Rise and Fall of the House of Caesar, por Tom Holland
Néron en Occident: Une figure de l’histoire, por Donatien Grau. Paris: Gallimard, 407 pp.
El imperio de la antigua Roma abarcaba todo el mundo mediterráneo. Incluía dos de las mayores religiones monoteístas del mundo, el judaísmo y el cristianismo, y proveyó el medio para la creación de una tercera, el Islam. Los historiadores desde la antigüedad hasta el presente han luchado para comprender cómo un pequeño pueblo italiano creció desde sus modestos inicios hasta ser una república, y luego, después de una sucesión de guerras civiles, un gran imperio. Edward Gibbon no fue el único en recnocer que el mercado para la historia romana era enorme. Aun lo es, y no solamente por sus coloridos y exuberantes gobernantes, sino sobre todo porque comprendió muchos pueblos muy diferentes, y con todo, interconectados. Desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde el Rin hasta el Danubio y hasta los confines del Sahara, Roma transformó y remodeló las culturas que absorbió, y nosotros vivimos ahora con las consecuencias de sus conquistas.
Los logros de Roma fueron tan paradójicos como inmensos. Parece que se dieron sin ningún diseño ni plan maestro. GIbbon fue el primero en ver que esta transformación global no podía ser explicada listando fechas y fuentes ni apelando a la intervención divina. Los anticuarios que precedieron a Gibbon no solamente no pudieron explicar el surgimiento de Roma sino que tampoco pudieron percibir, como tan notablemente lo hizo él, que la historia de Roma tenía todos los ingredientes de una gran obra literaria. Gibbon estableció un patrón oro para la historia como literatura, el cual no pudieron igualar ni Johan Gustav Droysen al escribir sobre Alejandro el Grande ni Francis Parkman cuando escribió sobre Francia e Inglaterra en Estados Unidos. Se puede afirmar que el éxito de Gibbon se debió tanto a la grandeza de su tema como a su incansable diligencia al componer su trabajo. Los tres libros reseñados demuestran que el apetito por la historia romana continúa sin disminuir hasta hoy.
Los lectores angloparlantes tienen todas las razones para regocijarse de que Gibbon, el primero y más grande de los historiadores modernos de Roma, escribiese en su idioma. Theodor Mommsen, quien ganó el Premio Nobel por escribir sobre Roma antigua en alemán, sabía perfectamente bien que no era ningún Gibbon. Mommsen categóricamente rehusó continuar su historia de Roma hasta el periodo imperial, donde habría tenido que competir con su admirado predecesor del siglo 18. Aparte de La revolución romana de Ronald Syme, de 1939, que destiló la ironía y la visión del latín de Tácito en una lapidaria prosa inglesa, ninguna historia de Roma en inglés ha alcanzado la única combinación de investigación profunda y estilo literario de Gibbon.
Con todo, por una asombrosa coincidencia, dos autores ingleses contemporáneos, quienes escriben a menudo y bien sobre Roma antigua, Mary Beard y Tom Holland, simultáneamente han producido muy legibles historias de Roma. Sería paternalista y estaría mal hablar de sus obras como popularizaciones, pero pocas dudas hay de que ambos autores son merecidamente populares. Entre ambos, ellos hecho más para promover los estudios clásicos que todos los profesores que intentan llegar a miles de lectores mediante los programas electrónicos actualmente conocidos como cursos masivos abiertos en línea (massive open online courses, MOOCs).
Los nuevos libros de Beard y Holland coinciden de lo más cercanamente en su tratamiento del final de la República Romana y el primer siglo del imperio, pero también ambos se remontan hasta Rómulo y Remo. Ambos libros muestran la experiencia de los dos autores en comunicarse con una audiencia general mediante comenzar al medio de la narración, para ganarse la atención del lector, para luego dar una vuelta y llenar lo que pasó antes. Beard comienza con la denuncia de Cicerón, en 63 AC, sobre la conspiración de Catilina, y Holland empieza en 40 AC con Calígula sentado en una playa de la costa de Francia mirando hacia Gran Bretaña. Estas páginas iniciales atraen inexorablemente al lector hacia la compleja red que tejen los autores.
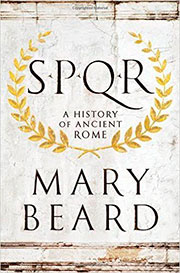 Pero estos libros no podrían ser más diferentes. Beard expresamente llama a SPQR, “una historia de la antigua Roma”, y su oración inicial afirma contundentemente: “Roma antigua es importante”. Su título es la antigua abreviación estándar de Senatus Populusque Romanus, “el Senado y el Pueblo de Roma”, y como ella señala, esta aún adorna las tapas de buzones y latas de basura en la Roma de hoy. Nadie podría dudar de que lo que ella ha escrito tiene relevancia contemporánea. Su historia evoca un pasado que visiblemente impacta sobre el presente, como constantemente se les recuerda a los viajeros modernos en Europa, los Balcanes, Anatolia, el Norte de África y el Cercano Oriente.
Pero estos libros no podrían ser más diferentes. Beard expresamente llama a SPQR, “una historia de la antigua Roma”, y su oración inicial afirma contundentemente: “Roma antigua es importante”. Su título es la antigua abreviación estándar de Senatus Populusque Romanus, “el Senado y el Pueblo de Roma”, y como ella señala, esta aún adorna las tapas de buzones y latas de basura en la Roma de hoy. Nadie podría dudar de que lo que ella ha escrito tiene relevancia contemporánea. Su historia evoca un pasado que visiblemente impacta sobre el presente, como constantemente se les recuerda a los viajeros modernos en Europa, los Balcanes, Anatolia, el Norte de África y el Cercano Oriente.
Para cuando Beard ha concluido, ella ha explorado no solo la Roma arcaica, republicana e imperial, sino las provincias orientales y occidentales sobre las que Roma finalmente ganó el control. Ella despliega un inmenso rango de fuentes antiguas, tanto en griego como en latín, y un igualmente amplio rango de objetos materiales, desde cerámica y monedas hasta inscripciones, esculturas, relieves y templos. Se mueve con facilidad y maestría por la arqueología, numismática y filología, así como por una masa de documentos escritos en piedra y papiro.
Con mucha razón Beard lleva su historia a un final con el otorgamiento de la ciudadanía romana por el emperador Caracalla en 212 dC a virtualmente cualquiera que viviese dentro de los confines del Imperio Romano. Lo que los historiadores tradicionalmente han llamado la Crisis de la Tercera Centuria estaba por comenzar. Esto trajo el devastador reemplazo de los partos —un imperio iraní que, desde la primera centuria AC, había luchado ocasionalmente con los romanos– por los persas sasánidas, que pronto invadirían Siria. La crisis también incluyó invasiones bárbaras desde el norte y una gran plaga. La conversión de Constantino al cristianismo estaba todavía a un siglo de distancia. Beard no podría haber cubierto esos tiempos tumultuosos sin escribir otro extenso volumen, pero ella correctamente mira hacia adelante, hacia Constantino, al tiempo que mira hacia atrás, hasta Rómulo.
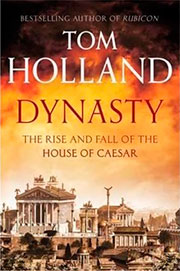 El libro de Holland no es así. Su título, Dinastía, nos dice de golpe, con la ayuda de un subtítulo, El auge y la caída de la casa de César, que este es un relato más que una obra de historia. Es una novela acerca de acontecimientos y personalidades históricos que será familiar para la mayoría de lectores de Robert Graves, pero no es una ficción. Reproduce, con grandeza marmórea, lo que Holland ha aprendido directamente de fuentes antiguas, sobre todo Tácito y Suetonio, acerca de las intrigas cortesanas, los escándalos sexuales y las personalidades monstruosas que dominaron la era Julio-Claudiana, el período de los cinco primeros emperadores romanos: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Las espantosas excentricidades del último de los Julio-Claudianos incluyeron asesinar a su madre y dirigir un vasto incendio en Roma del que se piensa barrió con muchos de los cristianos de la ciudad.
El libro de Holland no es así. Su título, Dinastía, nos dice de golpe, con la ayuda de un subtítulo, El auge y la caída de la casa de César, que este es un relato más que una obra de historia. Es una novela acerca de acontecimientos y personalidades históricos que será familiar para la mayoría de lectores de Robert Graves, pero no es una ficción. Reproduce, con grandeza marmórea, lo que Holland ha aprendido directamente de fuentes antiguas, sobre todo Tácito y Suetonio, acerca de las intrigas cortesanas, los escándalos sexuales y las personalidades monstruosas que dominaron la era Julio-Claudiana, el período de los cinco primeros emperadores romanos: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Las espantosas excentricidades del último de los Julio-Claudianos incluyeron asesinar a su madre y dirigir un vasto incendio en Roma del que se piensa barrió con muchos de los cristianos de la ciudad.
El enfoque novelístico de Holland amplía una historia que él no ha inventado. Esto significa que su versión es apasionante y ocasionalmente elocuente, pero a veces el marco histórico se desvanece cuando él se concentra en personalidades vívidas a expensas del vasto imperio al interior del cual todos esos horrores domésticos tenían lugar. El milagro Gibboniano había sido la unión feliz, en un solo escritor, de un historiador reflexivo y de un memorable narrador, pero esto fue posible porque Gibbon trajo una nada común gran visión a sus dotes investigativas y literarias. Se sabe que él llamó a su obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, mientras Holland parece gustar de títulos de una sola palabra: Dinastía, para los Julio-Claudianos y Rubicón, para su anterior libro sobre Julio César. Esto parece ser parte de una moda actual, a juzgar por el trabajo de otro experto escritor sobre Roma en un estilo novelístico, Robert Harris, quien muestra una similar predilección por títulos de una sola palabra: Imperium, Conspirata, y ahora su próximo Dictator. 1
En contraste, en SPQR —no una sola palabra, por supuesto, aunque admirablemente conciso— Beard extiende las incertidumbres e inconsistencias que todo historiador debe enfrentar al disponer qué sucedió realmente en el pasado. Ella no tiene dudas para romper la continuidad de su narración al saltar hacia atrás y hacia adelante para iluminar su argumento y al recorrer libremente todo el mundo mediterráneo para ofrecer atisbos de la vida provincial. No está contando un cuento.
Hacia el final de su libro, en un acercamiento para el que ella se basa en su conocimiento personal del lugar, súbitamente transporta al lector hacia los monumentos y la historia de la ciudad de Afrodisias en la moderna Turquía, una ciudad llamada así por la diosa del amor que, en el imperio cristiano, se convertiría en Stauropolis, “La Ciudad de la Cruz”. Empalmes de esta clase son indispensables al escribir una historia de buena calidad, y Beard les da a sus lectores una clase maestra de análisis histórico, con la debida atención a la confiabilidad de las fuentes, la corrupción de las tradiciones, la creación de mitos políticamente motivada, y los procesos misteriosos por los cuales las percepciones del pasado determinan el curso de los acontecimientos subsiguientes.
Beard comienza de manera suficientemente simple, declarando que su versión del Senado y del pueblo de Roma comenzará en el año 63 aC, el año de la gran conspiración de Catilina para deponer a la República Romana dominada por Julio César, un plan que Cicerón se enorgulleció en denunciar. Ella inclusive afirma, “la historia romana, como la conocemos, comenzó aquí”. Por qué esto debería ser así no es por completo obvio para mí. Aunque 63 no es un mal lugar para empezar una versión del colapso de la República Romana, debe decirse que un reflexivo observador, Asinio Pollio, quien escribió una historia influyente, aunque ahora perdida, del final de la república, optó por comenzar en 60, cuando Pompeyo y César se hicieron aliados. Es conocido que ese fue el año en el que el gran historiador moderno de Roma, Ronald Syme, comienza su historia clásica, La revolución romana, y fue el ejemplo de Pollio lo que le inspiró a hacerlo así.
Al comenzar en 63 en vez de 60, Beard debe haber sabido que estaba repudiando la fecha que Syme y Pollio habían adoptado. Ella no trata este asunto, pero inesperadamente, al medio de su libro, hace una referencia al primer poema del Libro Dos de las Odas de Horacio, donde se menciona al año 60 como la base de lanzamiento de la guerra civil. Fue precisamente en este poema que Horacio celebró la audacia de Asinio Pollio en escribir una historia acerca de acontecimientos incendiarios que eran tan recientes que el rescoldo aún brillaba.
A mis ojos, Pollio correctamente determinó el inicio de la guerra civil que se trajo abajo la República Romana, y habría tenido más sentido comenzar entonces. Pero aún si Beard hubiese comenzado con esta fecha, todavía habría tenido que ofrecer información de trasfondo de siglos antes con el fin de dar a sus lectores la perspectiva necesaria para entender qué estaba sucediendo. Beard es una investigadora, profesora y comunicadora experimentada, y enriquece su historia evitando que se convierta en un registro más o menos cronológico de acontecimientos. Sus muchos años frente a estudiantes, colegas y cámaras de televisión la han acostumbrado a transmitir una riqueza de información e ideas en un estilo coloquial que nadie debería tomar como una carencia de sustancia, erudición o profundidad.
La narración relativamente breve que hace Beard de los Julio-Claudianos está más que suplementada por la narrativa detallada que Holland ha entregado en Dinastía. La historia de Holland, aunque esencialmente centrada en Roma y su corte, ofrece muchos detalles jugosos para los que Beard no tiene espacio. Aparte de la indignante conducta de Calígula, a quien los historiadores profesionales escrupulosamente llaman Gaius, es Nerón quien domina los años finales de la dinastía Julio-Claudiana que descendía de Augusto. Este emperador paranoide, a quien le encantaba actuar y cantar en escena, se sentía más griego de corazón que romano, y procedió sin cesar, después de unos años tranquilos en su inicio, a cometer crímenes e involucrarse en actos depravados hasta su suicidio en 68. Con todo, su reinado dejó su marca a través de la magnífica literatura latina de su propio tiempo, y subsiguientemente, en la literatura retrospectiva de Europa occidental hasta el presente.
En un libro de amplio espectro que trata, más de la percepción de Nerón después de su muerte que del carácter del hombre durante su vida, el talentoso escritor francés, Donatien Grau, interroga las fuentes para el reinado del emperador, no solo aquellas de la propia época de Nerón sino de muchos siglos después. Su libro empieza, como debe hacerlo, con una revisión de las obras maestras latinas que han dejado los escritores neronianos, tales como Séneca el filósofo, Petronio el novelista (autor del Satyricon) y Lucano el poeta épico (autor de la Farsalia). Ellos escribieron en los mismos años en que Nerón se presentaba con creciente extravagancia como un heleno, actuando en escena y compitiendo en los juegos olímpicos.
Grau sutilmente crea un iluminador contrapunto entre los indudables logros de la cultura neroniana y las delusiones del emperador mismo. En este respecto, él puede ofrecer interpretaciones que ni Beard ni Holland intentan brindar, y lo hace con una encantadora retórica francesa que sirve para resaltar las diferencias entre las maneras en que la historia de Roma es practicada a ambos lados del Canal de la Mancha. Grau, por ejemplo, cuestiona la total confianza de Syme en la veracidad de Tácito, al observar que en los estudios romanos las reacciones a las antiguas afirmaciones de exactitud y buena fe han sido “absolutamente contradictorias”.
Lo que sobre todo emerge de una comparación del Nerón de Beard, Holland y Grau, es que ninguno de ellos realmente intenta llegar al Nerón mismo, más allá de una caricatura y criminalidad que aparecen tan a menudo en las fuentes antiguas. Dado que realmente poseemos varias cartas de Nerón y un discurso extenso, podría ser útil considerar qué es lo que el hombre revela en líneas que puede haber compuesto él mismo.
Sabemos por Tácito que a veces Séneca servía como escritor de los discursos de Nerón, y quizá él pudo haber servido en tal capacidad para cartas y comunicaciones administrativas. Pero un discurso importante en Corinto, después del suicidio de Séneca, que fue exigido por Nerón y compuesto en un griego pretenciosamente florido, parece obviamente transmitir la voz auténtica del emperador a lo largo de dos milenios. Su descubrimiento en tiempos modernos sobre una inscripción de Akraifia en Beocia, al norte de Atenas, se hizo por primera vez en 1888, como lo sabe Grau, por el gran epigrafista francés Maurice Holleaux, quien inmediatamente reconoció el tono altamente personal del griego del emperador: “le style précieux et sentimental à faux, l’emphase egoïste [el estilo precioso y falsamente sentimental, el emático egotismo]”.
Dieciocho líneas de texto presentan a Nerón en 67 dC en Corinto, en momentos de la vecina competición olímpica, cuando el emperador otorgó la libertad a Grecia o, más bien, como se conocía entonces, la provincia de Aquea. Nerón estaba obviamente muy complacido con lo que estaba haciendo, y su formación en un estilo del griego que era a menudo descrito como asiático, le sirvió bien. La generosidad de Nerón no tenía futuro, porque solo unos pocos años después el emperador Vespasiano revocó el obsequio de Nerón y restauró a los griegos en su anterior estatus provincial. Pero el discurso mismo nos brinda una ojeada única hacia el breve momento de triunfo y autosatisfacción cercano al patético final de un monarca del que se sabe que declaró cuando estaba muriendo, “¡Qué artista muere conmigo!”. Aquí Nerón ante sus amados helenos:
Para ustedes, hombres de Grecia, es un inesperado obsequio, el cual, aunque nada de mi generosa mano sea algo inalcanzable, os lo otorgo, tan gran obsequio que ustedes habrían sido incapaces de pedirlo. Todos los griegos que habitan Aquea y lo que ahora se conoce como el Peloponeso, reciben libertad sin tributos, algo que ninguno de ustedes jamás poseyó ni en la más afortunada de sus épocas, puesto que ustedes fueron súbditos de otros o de ustedes mismos. Ojalá estuviera esa Grecia aún en su auge, ahora que os otorgo esto, para que más gente pudiese gozar de mi favor. Por esta razón, culpo al Tiempo por agotar prematuramente el tamaño de mi obsequio. Pero inclusive ahora no es por lástima, sino por buena voluntad que les confiero esta benefacción, y se las doy en pago a sus dioses, cuya previsión siempre he experimentado sobre tierra y mar, porque ellos me otorgaron la oportunidad de conferir tales beneficios. Otros líderes han liberado ciudades, solo Nerón una provincia.
Esta mirada hacia la descontrolada megalomanía del emperador es mucho más preciosa que cualquier intento de deducir su carácter a partir de autores antiguos que escribieron sobre él. Esta no es parte de un reportaje ulterior o de una invención novelística, como Holland claramente reconoció cuando escogió citar un breve fragmento de este discurso en su relato de la gira griega de Nerón. Es un documento histórico crudo, casi sin paralelo. Solo el texto superviviente de un discurso disperso del emperador Claudio ante el Senado es comparable por su inmediatez, pero no por su extravagante lenguaje. Qué habría hecho Gibbon con este discurso de Nerón de haberlo conocido, es difícil de imaginar, porque en este caso la realidad misma va más allá de cualquier ironía.
Es, por supuesto, natural preguntarse qué podrían haber entendido los mismos griegos de este elogio imperial de sus dioses y de su cultura, expresado en su propio idioma y de la manera más artificial. Pero el sobrio Plutarco, escribiendo una década o dos después del gran gesto de Nerón, no nos deja la menor duda de que, a pesar de todo lo ridículo que Nerón pudiera haber aparecido en Corinto, los griegos genuinamente lo apreciaron como un emperador que admiraba sus antiguas tradiciones. Plutarco declaró que a pesar de todos sus crímenes, los pueblos helénicos le debían alguna medida de gratitud por su buena voluntad hacia ellos, y un siglo después Filostrato, el biógrafo del legendario hacedor de milagros, Apolonio de Tyana, decía que Nerón mostró una inusual sabiduría al liberar a los griegos.
Mary Beard observa que después de la muerte de Nerón, surgieron muchos pretendientes al trono imperial en el Mediterráneo oriental afirmando ser el Nerón aún vivo. Beard astutamente subraya, refiriéndose a estos “falsos Nerones”, que su engaño “sugiere que en algunas áreas del mundo romano, Nerón era cálidamente recordado: nadie busca el poder pretendiendo ser un emperador universalmente odiado”. Este fue un extraño destino para el último de los Julio-Claudianos, cuya memoria fue tan generalmente detestada que su nombre fue sistemáticamente arrancado de la mayoría de las inscripciones en las que aparecía.
A lo largo de los siglos después de la muerte de Nerón, el más grande ejemplo de su megalomanía sin duda siguió siendo el incendio de Roma de 64, en el cual, según Tácito, los cristianos fueron crucificados y quemados vivos. La autoridad de Tácito le ha conferido a este horror un grado de credibilidad que inclusive ha llevado a los historiadores a asumir que las fieras muertes de los cristianos en Roma no fueron sino parte de una política más general de persecución lanzada por Nerón. Aunque ahora pocos creen que el emperador promulgara alguna clase de institutum contra los cristianos, la mayoría de los historiadores, incluidos Beard, Holland, Grau y yo mismo, creemos que los cristianos murieron, como dice Tácito que murieron, en el incendio de 64.
Pero inclusive este aparentemente sólido testimonio de la temprana persecución de los cristianos ha sido ahora enérgicamente desafiado. Nuestra visión de la Roma neroniana y del cristianismo temprano resultaría drásticamente alterada si los crucificados y llameantes cristianos de 64 terminaran siendo míticos, como ahora el historiador de Princeton, Brent Shaw, afirma que lo fueron. Su reciente y cuidadosamente razonado artículo en apoyo de esta idea se basa esencialmente en la convicción de que sería anacronístico referirse a cristianos en 64, dado que él cuestiona que entonces fueran identificados como tales. Por tanto, él cree que la versión de Tácito del incendio deriva de una ficción, cristiana o lo que fuese, que fue diseñada y diseminada en algún punto entre 64 y la época en la que él estaba escribiendo, más de cinco décadas después.2
El argumento de Shaw está bien sustentado y es persuasivo en muchos puntos, pero aún encuentro difícil de creer que no hubiese ningún cristiano en la Roma neroniana, cuando, al menos según los Hechos de los Apóstoles, ellos eran ya conocidos bajo ese nombre en Antioquía en la década de 60. Suetonio, quien fue un contemporáneo de Tácito y, como él, estuvo a más de un siglo después de los acontecimientos de los que escribía, creía inclusive que el nombre de Cristo, a quien llama Chrestus, era conocido en Roma en los años de la década de 40, cuando Claudio expulsó a los judíos de la ciudad. Pero esto puede ser no más que un vestigio de informes de que los primeros seguidores de Jesús eran judíos. No obstante, es importante y te enseña humildad el reconocer que la historia con la que hemos crecido todos puede cambiar con el guiño de un ojo cuando un investigador tan agudo y un lector tan profundo como Shaw detecta grietas en un edificio que pensábamos conocer muy bien.
Beard está absolutamente en lo cierto en su manifiesto inicial de que la historia de Roma es importante. El mundo que ella evoca, a través de su cultura material tanto como de sus fuentes textuales, es un mundo en el que estamos, como insiste Grau, profundamente enraizados. Holland transmite su entusiasmo y fascinación de una manera que ninguna manipulación académica de los detalles podría disminuir. Los tres libros testifican sobre el duradero atractivo de la historia romana, pero de diferentes maneras. El tema de Gibbon en su gran obra permanece tan indestructible, variado, instructivo y relevante como lo era en el siglo 18. No obstante, cuando se la vuelve a tratar, a la luz de descubrimientos que constantemente emergen de todas los rincones del antiguo imperio de Roma, la historia romana misma cambia sutilmente. Eso, a su vez, significa que aquellos que la leemos y escribimos, también cambiamos.
__________________
1 Knopf, 2016.
2 Brent D. Shaw, “The Myth of the Neronian Persecution,” Journal of Roman 2015). Studies, Vol. 105.

