Desde la otra esquina:
Traducciones de artículos, entrevistas, etc.
Sobre mendigos y ricachones: Piketty y el capital en el siglo XXI
Por Benjamin Kunkel
Originalmente publicado como “Paupers and Richlings”, London Review of Books, 3 de Julio de 2014 (www.lrb.co.uk/v36/n13/benjamin-kunkel/paupers-and-richlings). Traducido por Alberto Loza Nehmad.
Reseña del libro de Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, traducido del francés por Arthur Goldhammer. Harvard, 696 pp., ISBN 978 0 674 43000 6.
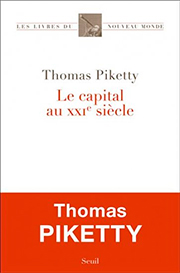 Las sociedades capitalistas actualmente exhiben “una arbitraria e inequitativa distribución de la riqueza”, tan mala o peor la de la década de 1930, cuando Keynes la declaró una de “los resaltantes defectos de la sociedad económica en la cual vivimos” (el otro —relacionado— era el fracaso en llegar al pleno empleo). El capital en el siglo XXI, de Thomas Pikkety es un inteligente, ambicioso y por sobre todo informativo tratamiento del problema. Esto da cuenta de gran parte del inusual entusiasmo que rodea a un tratado económico extenso y a menudo árido. Pero además hay algo en la “burbuja Piketty”: es uno de los pocos economistas contemporáneos dispuestos a revivir el anticuado espíritu de la economía política. La historia del pensamiento económico moderno, después de todo, puede ser relatada como el desplazamiento desde la economía política, como la concebían quienes la practicaron, hacia la disciplina llamada ahora simplemente economía. Con la “revolución marginalista” de la década de 1870 (llamada así por la teoría de Jevon de la “utilidad marginal”), la teoría económica adquirió una verdadera base científica o, en el otro extremo de la opinión, se prestó a construir coartadas matemáticas para el capitalismo, cuya conducta real es cuidadosamente ignorada. De cualquier modo, el prestigio y la influencia migraron del área de Smith, Malthus y Ricardo, así como de la “crítica de la economía política” de Marx —un espacio de fronteras abiertas hacia lo que ahora son la antropología, sociología, historia y ciencia política—, a un territorio más pequeño y mejor definido, con un estatuto metodológico más estricto, si no siempre con menos altaneros derechos a explicar la sociedad. Como todas las historias, para no hablar de los modelos económicos, esto simplifica demasiado las cosas, pero traza las formas del cambio. ¿Terminó alguna vez la revolución marginalista? En las décadas recientes, la imagen marginalista del mercado libre como vehículo de la maximización de la utilidad de todos —mejor conocida en casa como satisfacción o felicidad— se ha convertido en la visión vendida al por menor por los políticos, y la noción de la vida económica como un asunto de los individuos que armonizan sus preferencias, en contraste con clases que luchan por el control de la sala de ventas y el gobierno, se ha filtrado hacia el sentido común.
Las sociedades capitalistas actualmente exhiben “una arbitraria e inequitativa distribución de la riqueza”, tan mala o peor la de la década de 1930, cuando Keynes la declaró una de “los resaltantes defectos de la sociedad económica en la cual vivimos” (el otro —relacionado— era el fracaso en llegar al pleno empleo). El capital en el siglo XXI, de Thomas Pikkety es un inteligente, ambicioso y por sobre todo informativo tratamiento del problema. Esto da cuenta de gran parte del inusual entusiasmo que rodea a un tratado económico extenso y a menudo árido. Pero además hay algo en la “burbuja Piketty”: es uno de los pocos economistas contemporáneos dispuestos a revivir el anticuado espíritu de la economía política. La historia del pensamiento económico moderno, después de todo, puede ser relatada como el desplazamiento desde la economía política, como la concebían quienes la practicaron, hacia la disciplina llamada ahora simplemente economía. Con la “revolución marginalista” de la década de 1870 (llamada así por la teoría de Jevon de la “utilidad marginal”), la teoría económica adquirió una verdadera base científica o, en el otro extremo de la opinión, se prestó a construir coartadas matemáticas para el capitalismo, cuya conducta real es cuidadosamente ignorada. De cualquier modo, el prestigio y la influencia migraron del área de Smith, Malthus y Ricardo, así como de la “crítica de la economía política” de Marx —un espacio de fronteras abiertas hacia lo que ahora son la antropología, sociología, historia y ciencia política—, a un territorio más pequeño y mejor definido, con un estatuto metodológico más estricto, si no siempre con menos altaneros derechos a explicar la sociedad. Como todas las historias, para no hablar de los modelos económicos, esto simplifica demasiado las cosas, pero traza las formas del cambio. ¿Terminó alguna vez la revolución marginalista? En las décadas recientes, la imagen marginalista del mercado libre como vehículo de la maximización de la utilidad de todos —mejor conocida en casa como satisfacción o felicidad— se ha convertido en la visión vendida al por menor por los políticos, y la noción de la vida económica como un asunto de los individuos que armonizan sus preferencias, en contraste con clases que luchan por el control de la sala de ventas y el gobierno, se ha filtrado hacia el sentido común.
La diferencia más grande entre los marginalistas y los economistas políticos tenía que ver con la cuestión del valor económico. Smith, Ricardo y Marx sostenían que el trabajo, en palabras de Smith, constituía “la verdadera medida del valor de intercambio de todas las mercancías”. Marx desarrolló de la manera más completa el argumento de que el tiempo de trabajo incorporado en las mercancías, incluyendo todos los medios de producción necesarios para suministrarlas, determina finalmente su valor; los precios, cuando no coinciden con los valores, al menos oscilan alrededor de ellos. Para los marginalistas, el valor estaba en función de la utilidad marginal. En el famoso ejemplo, los diamantes cuestan más que el agua, no porque cueste más trabajo procurarlos (aunque sí lo cuestan) ni porque sean más útiles, sino simplemente porque donde abunda el agua y los diamantes son escasos, la persona representativa anticipa más satisfacción en una onza de diamantes que en una onza de agua, y paga acordemente. Lo mismo pasa con el capital de cualquier tipo, sea físico o financiero, y con las horas de los trabajadores con o sin habilidades específicas: el valor de una unidad adicional o “marginal” a ojos del comprador, establece el precio. Las teorías marginalistas del valor explican mejor la formación de los precios en el corto plazo; las teorías del trabajo son más persuasivas acerca de la declinación de largo plazo de precios particulares (para el de un libro, por ejemplo, o una cerveza, comparados con lo que costaban hace una generación) en medio de un incremento general del ingreso total de la sociedad hasta ahora característico del capitalismo. O así lo digo yo, al no haber encontrado nunca un tratamiento completamente satisfactorio desde ninguno de ambos puntos de vista.
La dificultad sería más vergonzosa si fuera solo mía. En un libro extenso, minucioso y generalmente lúcido, Piketty ofrece una versión breve y confusa de la llamada controversia del capital de Cambridge de la década de 1960, que revivió la vieja disputa acerca del valor. Neo-Ricardianos de Cambridge, Inglaterra, que le habían vuelto a dar, a la teoría del trabajo asociada con los economistas políticos, una forma rigurosa en la que los valores del capital consistían en “inversiones de capital con fecha”, fueron desafiados por marginalistas sofisticados o por sus contrapartes neoclásicas de Cambridge, Massachusetts (EE.UU.). El debate fue una ventilación de diferencias altamente técnica, con nada sutiles implicaciones para la justicia distributiva: principal preocupación de Piketty. Si el marginalismo tiene razón y, mientras los mercados sean libres, los dueños de capital y los vendedores de trabajo son pagados exactamente de acuerdo a su productividad (marginal), entonces los mercados más libres producirán la distribución de ingresos más justa y la combinación de trabajo y capital más productiva. Si, por otro lado, el capital, alias los medios de producción, le debe su valor al trabajo pasado realizado sobre un mundo natural que no tiene título de propiedad —siendo la naturaleza, como escribió Marx, “igual que el trabajo, la fuente de los valores de uso”—, entonces todo ingreso pertenece por derecho, de una u otra manera, a los trabajadores o productores. Los ingresos divergentes por capital y trabajo, mientras tanto, no reflejan contribuciones desiguales a la producción, sino disparidades de propiedad previas (Keynes no exploró la teoría del valor, pero sí expresó su simpatía “por la doctrina preclásica de que todo es producido por el trabajo… Esto en parte explica por qué hemos sido capaces de tomar la unidad de trabajo como la única unidad física que requerimos en nuestro sistema económico, aparte de las unidades de dinero y tiempo”).
Para los más duros de sus críticos, el marginalismo es una tautología culpable de teodicea: las cosas cuestan lo que cuestan: ¡y así deberían costar! Los oponentes de la teoría del valor pueden encontrarla igualmente absurda. Es, ya sea totalmente equivocada —“Nadie que haya visto cómo se le desinfla una torta podría creer en la teoría del valor”, declaró recientemente un redactor de National Review— o tan inmanejable como para resultar inútil: analizar la adquisición de habilidades y la acumulación del capital en tanto trabajo apilado supone excavaciones de los aportes históricos de la mano de obra que se remontarían aproximadamente a cuando Adán aprendió que debía ganarse el pan con el sudor de su frente. Piketty opina que los neoclásicos de Massachusetts ganaron el debate entre las dos Cambridge, pero después casualmente expulsa “la ilusión de la productividad marginal”: “Viene a ser algo cercano a un constructo ideológico puro sobre la base del cual se puede elaborar la justificación para un estatus más alto”. El salario, dice él, está determinado en gran medida por normas, una observación que deja sin resolver la cuestión de qué determina el valor del producto social total antes de que el acceso a él sea dividido en la forma de ingresos.
La disputa sustantiva acerca del valor también implicaba diferencias metodológicas. Sostener que el valor deriva del trabajo es, finalmente, considerar los sucesivos trabajos que constituyen la historia; el conflicto y el cambio surgen como la esencia de la teoría económica como lo son de la historia. Enfocarse más bien en el equilibrio instantáneo del deseo de vender que tiene una persona con el deseo de comprar que tiene otra, es extraer un momento de armonía del estruendo y el flujo continuos. Estos enfoques diferentes han perdurado más que sus antiguos nombres. Actualmente, los seguidores de la tradición marginalista dominan en los departamentos de economía, especialmente en el mundo angloparlante, mientras la economía política, a menudo descendiente de la crítica de ella que hizo Marx, es principalmente la preocupación de los científicos sociales. En general, los economistas prefieren construir modelos matemáticos de relaciones de intercambio axiomatizadas, más que hacer historia económica o de otro tipo; se concentran en los individuos más que en las clases o los grupos en tanto agentes económicos; enfatizan las preferencias expresadas libremente en las transacciones, más que las circunstancias sociales restrictivas; y describen equilibrios independientes de la demanda y la oferta cuando las economías capitalistas resultan llamativas por su crecimiento e inestabilidad.
Piketty quiere recuperar el ámbito de la economía política sin abandonar el rigor cuantitativo de la economía contemporánea. Ha enganchado su formación ortodoxa a un programa marxista de investigación: explicar el curso del capitalismo desde la Revolución Francesa y la Industrial, nada menos, y atisbar su itinerario futuro, con referencia en especial a las desigualdades del ingreso y la riqueza. A la edad de 22 años, sin saber “nada de los problemas económicos del mundo”, como confiesa, Piketty había producido una tesis doctoral que consistía en “varios teoremas matemáticos relativamente abstractos”, por cuya solidez fue contratado por el MIT, donde enseñó por varios años antes de retornar a su nativa París. Durante la pasada década y media, él y sus colegas han compilado un masa de información sobre la evolución histórica de la desigualdad entre países. El libro de Piketty está lleno de gráficos, más de ochenta, y él lamenta que las discusiones de la desigualdad sean a menudo un “debate sin datos”. Pero también reprende a sus colegas economistas por su “infantil pasión por la matemática” —“una manera fácil de adquirir la apariencia de cientificidad sin tener que responder las mucho más complejas cuestiones planteadas por el mundo”— y por su distanciamiento de las otras ciencias sociales.
Invocar la economía política o el materialismo histórico es reconocer que las economías no pueden ser explicadas solamente en términos económicos. Piketty se concentra particularmente en la intromisión de la guerra: “En una gran medida, fue el caos de la guerra, con sus concomitantes impactos económicos y políticos, lo que redujo la desigualdad en el siglo 20”. Su libro también tiene algo de una vuelta al pasado en su modo de dirigirse. Un escritor claro y a veces sarcásticamente agudo (al ver que los padres de los estudiantes de Harvard ganan en promedio $450,000 anuales, observa que “tal hallazgo no parece enteramente compatible con una selección basada solamente en el mérito”), Piketty al mismo tiempo presenta hallazgos académicos ante sus colegas y pide con urgencia una reforma política ante un público educado. Esto se parece más a Keynes en su Teoría General que a los economistas famosos actuales, quienes son principalmente comentaristas expertos, o si no, intercalan sermones superficiales para los legos —el subtítulo de Freakonomics, el último súper éxito en economía, prometía mostrar “el lado oculto de todo”— con discusiones escolásticas para el sacerdocio.
En el trasfondo de la amplia y admirativa recepción del libro de Piketty yacen dos crisis. Una es disciplinaria. Los economistas, dotados hasta hace pocos años con más autoridad que otros investigadores, aparecen ahora a ojos de muchos como quienes han producido modelos de eficiencia y armonía cuya perfección fue ganada a costa de la realidad. El sueño matematizado de un futuro llamado catalaxia —la encantadora palabra de Hayek para el espontáneo orden pacífico que resultaría de la liberación máxima del mercado— se parecía poco al capitalismo realmente existente. Desde la crisis, la economía conductual ha generado gran parte del entusiasmo en el campo, pero esta rama de la teoría económica también está mejor equipada para darle sentido a los actores económicos individuales que a las trayectorias mutuamente determinantes de las clases sociales y las economías nacionales. La segunda crisis no es de la teoría económica sino de la economía: la mala distribución de la riqueza y de los ingresos, visible en cada faceta de la sociedad de hoy. La minuciosa investigación de Piketty sobre este fenómeno ha sido recibida con comprensible gratitud. Branko Milanovic, en un simposio titulado “El triunfo de Piketty” en American Prospect, le dio la bienvenida a “un libro monumental que influenciará el análisis económico (y quizá la elaboración de políticas) en los años venideros”, y que restaura la economía a sus “raíces, donde busca entender —en la frase de Marx— las ‘leyes del movimiento’ del capitalismo”. Martin Wolf en Financial Times, escribió que “en su escala y amplitud”, El capital en el siglo XXI nos lleva de vuelta hacia los fundadores de la economía política”. Lo inadecuado de la teoría económica mayoritaria frente a la economía capitalista de hoy claramente ha producido hambre por tal libro. Pero el hambriento es capaz de elogiar cualquier comida sustanciosa como si fuera un festín.
♣
La mayor parte de El capital en el siglo XXI consiste de cuatro largas secciones entre la introducción programática y una conclusión en la cual Piketty reitera su llamado a una “economía política e histórica” que dejaría atrás “las confrontaciones bipolares del período 1917-89” y, por implicación, la economía política marxista de aquella era. Las tres primeras secciones son de carecer analítico. “Ingreso y capital” establece la lógica básica de la distribución del ingreso en su relación con la tasa de crecimiento de una economía dada. “La dinámica de la tasa Capital/ Ingreso” es, sobre todo, la historia de un caso de desigualdad a lo largo de más de doscientos años de capitalismo industrial, incluida su sorprendente remisión de mediados del siglo 20. Y, “La estructura de la desigualdad”, presenta una exhaustiva descripción estadística de la desigualdad que actualmente se está incrementando en todas las sociedades. La cuarta sección, “Regular el capital en el siglo 21”. Se traslada del diagnóstico a la prescripción, con un programa para remediar una sobreconcentración de la riqueza que pone en riesgo, como lo ve Piketty, no tanto el capitalismo como la democracia.
Un libro acerca de los ratios entre capital e ingreso debe definir sus términos cruciales. El ingreso, bastante convencionalmente, representa todos los “bienes producidos y distribuidos” en el período de un año dado. En principio, esto cubre no solo bienes y servicios en la forma de mercancías, sino también aquellos suministrados, especialmente en las sociedades pasadas, fuera del mercado; en la práctica, Piketty discute el ingreso en términos de dinero. El flujo anual de ingreso de la sociedad se evapora principalmente en el consumo; el remanente ahorrado se convierte en parte del stock total de capital de la sociedad. El “capital” de Piketty es una categoría más cuestionable por ser muy genérica. Designa a la riqueza de cualquier tipo que produzca un rendimiento o, como en el caso de una obra de arte o una casa, el rendimiento que se pueda esperar algún día. Piketty no separa el capital ya producido del financiero o la variedad “ficticia” que representa un derecho sobre la producción anticipada (y que es tan grande en la economía de hoy). Este capital no es específico del capitalismo. Describiría la propiedad de los esclavistas clásicos o de los dueños feudales de la tierra —quienes en su mayor parte no empleaban trabajo asalariado ni producían para el mercado— igual que la propiedad de las firmas privadas que conducen el trabajo asalariado en una competencia por las ganancias. Para Piketty, “riqueza” es equivalente a “capital”, aunque la primera pertenece a todas las sociedades que se precien de tener algunas canastas y lanzas. Las formaciones sociales precapitalistas aparecen aquí como “sociedades dominadas por el capital en el pasado”.
Aunque declina decir qué distingue al capitalismo mismo de sus predecesores, Piketty propone que lo gobiernan dos leyes fundamentales. La primera coordina “los tres más importantes conceptos para analizar el sistema capitalista”. La proporción capital/ ingreso es el capital total de la sociedad como múltiplo del ingreso anual total; la tasa de rendimiento —no es la misma que la tasa de ganancia, como veremos— es el ingreso anual por el capital como un porcentaje de su monto; y la porción de ingreso por capital es la porción del producto total que fluye hacia los dueños, en relación con el goteo, en términos per cápita, que irriga las vidas de los trabajadores. La fórmula algebraica de Piketty para su primera ley expresa la porción del capital en el ingreso como la tasa de rendimiento multiplicada por la proporción capital/ ingreso. Así, un 5 por ciento de rendimiento del capital multiplicado seis veces por el ingreso anual de la sociedad es igual a una porción del 30 por ciento: casi una tercera parte del ingreso va para los dueños de la riqueza. Como reconoce Piketty, la ley es “una pura identidad contable” que se aplica “a todas las sociedades en todos los periodos, por definición”. En sociedades pasadas, la riqueza privada consistía mayormente de tierras, y Piketty estima que “la tasa promedio de retorno de la tierra en las sociedades rurales está típicamente en el orden del 4-5 por ciento”. Conocer el valor de la propiedad de la tierra como un múltiplo del ingreso anual de una sociedad daría una medida aproximada de la desigualdad entre las clases, dado que “la distribución de la propiedad del capital (y del ingreso proveniente del capital) siempre está más concentrada que la distribución del ingreso del trabajo” (el programa socialista de propiedad colectiva de los medios de producción implicaba que esto no tenía que ser así por siempre).
Las evocaciones estadísticas de las sociedades premodernas son en gran medida suposiciones, y la primera ley de Piketty adquiere más agarre empírico con el advenimiento de las encuestas para las cuentas nacionales, primero en Inglaterra alrededor de 1700 y luego en Francia. En 1791, Antoine Lavoisier produjo estimaciones del ingreso y la riqueza de Francia y, como señala Piketty con un asomo de orgullo republicano, “el nuevo sistema de impuestos establecido después de la Revolución, que terminó con los privilegios de la nobleza e impuso un impuesto sobre toda la propiedad de la tierra, estuvo en gran medida inspirado en su trabajo”. El avance en la contabilidad nacional ha seguido el camino radial, de Europa Occidental hacia fuera, del capitalismo completamente desarrollado. La imagen de Europa y Norteamérica en el siglo 19 es, por tanto, más clara de lo que podemos ver en el resto del mundo. Según los cálculos de Piketty, las proporciones capital/ ingreso en Europa Occidental se mantuvieron, de seis o siete a uno hacia fines del siglo 20. La desigualdad entre la riqueza y el ingreso fue más baja en al Nuevo Mundo angloparlante, no como resultado de políticas igualitarias, sino debido al que el conjunto de los recién llegados sin riqueza heredada creció mucho más rápido que el de la clase establecida de propietarios que transfirieron su propiedad a lo largo de las generaciones. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el capital doméstico en EE.UU. era solamente cinco veces el ingreso nacional. El siglo 20 corto, de 1917 a 1991, vio a lo largo de su mayor parte, una compresión del ingreso relativa a la divergencia que Piketty encuentra en el largo siglo 19.
Piketty básicamente afirma que el decrecimiento de la desigualdad de mediados del siglo 20 se origina en la destrucción de capital causada por las dos guerras mundiales. Después del armisticio, los beligerantes europeos hicieron desaparecer, por inflación, las deudas de guerra y el capital que éstas representaban. En los EE.UU., donde, “cuando se trató de una imposición tributaria progresiva… fueron mucho más lejos que Europa, Franklin D. Roosevelt lideró tasas impositivas confiscatorias sobre los ingresos altos, y el país “adoptó políticas diseñadas para reducir la influencia del capital privado, tales como el control de los alquileres” (es difícil ver estas medidas como consecuencias de una guerra en tierras extranjeras que sólo incrementaron el poderío relativo de EE.UU., un deudor neto). Después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa imperialista renunció a la riqueza mediante la descolonización. Las bajas proporciones capital/ ingreso de la posguerra también reflejan “una deliberada elección, por medio de políticas, dirigida a reducir el valor de mercado de los activos y del poder económico de sus dueños”, como Piketty vagamente lo dice. No solo el capital se encogió efectivamente en tamaño relativo sino que sus rendimientos, por cálculos históricos entre 4 y 5 por ciento, se hundió hasta la mitad de eso alrededor de 1914, y no recuperó el viejo rango hasta fines del siglo 20. Durante mediados de siglo, el crecimiento de los ingresos del trabajo alcanzó o sobrepasó tasas de crecimiento sin precedentes. Luego, comenzando en 1974, el capital realizó un “retorno” que continúa actualmente, con tasas capital/ ingreso que se aproximan ahora a las de la Belle Epoque. Gracias en parte a regímenes tributarios relajados, Piketty ve un retorno del “capitalismo patrimonial” en el que las grandes fortunas reflejan la riqueza heredada más que la entereza empresarial tan valorada por las justificaciones del capitalismo.
La historia de la desigualdad bajo el capitalismo industrial es, por tanto, una silla de montar con forma de U, más que un montículo: una elevación en el siglo 19, un desvanecimiento a lo largo de dos tercios del siglo 20 y una segunda elevación a lo largo de la pasada generación. Esta historia puede ser de lo más sorpresiva para los economistas. Piketty lo dice explícitamente para corregir la teoría optimista que propuso Simon Kuznets en 1995, que fue ampliamente aceptada en la profesión, de que la desigualdad disminuye a medida que la economía madura. Si Piketty está en lo correcto, los extremos de pobreza y riqueza vistos en la Europa del siglo 19, lejos de ser dolores del crecimiento, reflejan la norma capitalista. Dejada a su cuenta, la dinámica de la proporción capital/ ingreso generará aún mayor desigualdad.
¿Qué impulsa la polarización? La segunda ley fundamental del capitalismo de Piketty promete un mayor poder analítico que la primera. Establece que la proporción capital/ ingreso crece de acuerdo con la divergencia entre la tasa de rendimiento o tasa de ahorro (para Piketty, estas son en efecto lo mismo) y la tasa de crecimiento general de la economía. Aquellos con altos ingresos provenientes de la riqueza acumulada o especialmente por el trabajo bien recompensado —“el surgimiento del súpergerente” es la manera en que Piketty describe la tendencia de las décadas recientes— pueden ahorrar la mayor parte de sus ingresos, especialmente cuando las fortunas crecen hasta la dimensión en que los hábitos extravagantes apenas les hacen mella. Por otro lado, la gente con poca o ninguna riqueza, para no hablar de los deudores netos, gastan la mayor parte de lo que ganan. Y puesto que la economía como un todo constituye un ingreso gigantesco, los ingresos en promedio no pueden exceder a la tasa de crecimiento (a menos que los rendimientos del capital caigan). Piketty formula su segunda ley del capitalismo de lo más simplemente, como “la desigualdad r>g”: la tasa de rendimiento del capital tiende a exceder a la tasa del crecimiento económico (conduciendo a una proporción capital/ ingreso estable) o cae por debajo de ella, como durante mediados del siglo 20. Pero la condición de que r exceda a g generalmente se sostiene y en las sociedades que obedecen a esta ley, los ingresos del capital corresponderán a una siempre mayor porción del ingreso, mientras lo que se recibe por el trabajo se reducirá en comparación.
♣
La sección analítica final de Piketty despliega una incomparable selección de datos que apoyan su posición de que el capitalismo tiende a agravar la desigualdad. Este es el triunfo de El capital en el siglo XXI : nada en el libro es más impresionante que el rango y la riqueza de su información estadística (Piketty excusa la inexactitud de la teoría de Kuznets por los datos incompletos a su disposición, que se remontaban solo a unas pocas décadas). El conjunto de datos de Piketty comienza en los países natales del capital y recoge precisión local y amplitud geográfica a medida que se acerca al presente. Las décadas recientes revelan un incremento casi universal de la desigualdad al interior de los países capitalistas (aún cuando la desigualdad entre países ricos y pobres haya declinado). Parte de la información de Piketty y de las inferencias que hace a partir de ella ha sido agresivamente cuestionada, notablemente por Financial Times, pero sin alterar lo básico de sus hallazgos. El capital en el siglo XXI continuamente señala las imperfecciones en las estadísticas de las cuentas nacionales, particularmente con respecto a las grandes fortunas, a las que tienden a subestimar; Piketty y sus colegas han intentado compensar esta falla mediante su Base de Datos de Mayores Ingresos del Mundo. Un mérito del libro es que insiste en la importancia de los datos tanto como subraya las incertidumbres relacionadas con su recolección.
El panorama estadístico es animado y autenticado por los detalles locales. Nos enteramos, por ejemplo, de que Inglaterra impuso un impuesto progresivo al ingreso en Sudáfrica en 1913 y en India en 1922; de que las ganancias de la industria alemana se incrementaron bastante bien bajo los nazis; y de que en EE.UU., “en términos de poder de compra, el salario mínimo alcanzó su nivel máximo hace casi medio siglo, en 1969, a $1.60 la hora”. Pero el impresionante retrato estadístico no es igualado por el logro teórico o interpretativo de Piketty. Es la segunda de sus dos leyes fundamentales del capitalismo la que promete dividendos reales. Con todo, r>g posee más valor descriptivo que explicativo.
Por otro lado, la ley es indisputable: si el capital crece más rápido que el producto, la proporción de la riqueza ante el ingreso necesariamente se eleva. Solo una caída en la tasa de rendimiento, una más extendida propiedad del capital o la destrucción del capital podrían retardar o revertir el proceso. Pero, ¿qué explica la fórmula? Los geólogos podrían ofrecer un teorema análogo para las cambiantes elevaciones de las cadenas montañosas, con los Andes elevándose y los Apalaches colapsando. Según la desigualdad u>e, donde u da la tasa de elevación y e la tasa de erosión, las cumbres ascienden en la medida que la elevación excede a la erosión. Presumiblemente esto sería exacto. Pero sería necesaria una teoría de las placas tectónicas para explicar la tasa de elevación y una teoría adicional para el efecto erosivo de este clima sobre esa roca. Piketty contrapone r y g sin establecer por qué cada una debería ser como es. Con todo, la analogía con la geología está errada. Las placas tectónicas y el clima son variables independientes, como no lo son la tasa de rendimiento y la tasa de crecimiento, aunque Piketty las trata de ese modo. Él reitera que los rendimientos “puros” del capital —previos a toda redistribución— están en un promedio de alrededor de 4 o 5 por ciento a lo largo de la historia, sin considerar los patrones distributivos. En cuanto al crecimiento económico, aquí este es esencialmente un producto derivado del desarrollo tecnológico y del crecimiento demográfico (como ha observado el economista francés Gaël Giraud, Piketty deja fuera la extensión del crédito y los combustibles fósiles indispensables para la extraordinaria expansión del capitalismo).
Política e intelectualmente, podría ser útil separar por un momento las cuestiones distributivas de las productivas. Pero eso sería separar aspectos indisociables de la vida económica. Como Marx escribe el los Grundrisse: “Tratar la producción aparte de la distribución que está compuesta en la primera es sencillamente una abstracción ociosa”. La magnitud del producto total obviamente establece qué hay para distribuir, pero el régimen prevaleciente de la distribución también afecta fundamentalmente la naturaleza específica (más automóviles que buses, por decir) y el volumen general de esa producción. En el mismo pasaje, Marx observa que la distribución —no solo quién posee qué, sino qué perspectivas de ganancia son permitidas por la propiedad—, inclusive, “parece anteceder y determinar la producción”, como cuando “un pueblo conquistador vuelve esclavos a los conquistados y así hace que el trabajo esclavo sea la base de la producción. O una nación, por medio de una revolución, divide las grandes propiedades… y por esta distribución imparte a la producción un nuevo carácter”. Estos ejemplos —de la distribución disponiendo el tempo de la producción— no son fantasías. La relativa inmovilidad económica de Grecia y Roma clásicas tenía que ver con el hecho de que ambas se fundaban en la esclavitud, como Perry Anderson señaló en Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo: “Una vez que el trabajo manual se hizo profundamente asociado de la pérdida de la libertad, no había ninguna razón social para la invención”. La esclavitud “devaluaba todo trabajo al impedir la preocupación permanente por las formas de economizarlo”. Alternativamente, la expansión medieval de los siglos 11 al 13 le debió algo a las cada vez más disminuidas posesiones campesinas, puesto que los terrenos más pequeños provocaban un cultivo más intensivo (y el crecimiento de la población aún no había invitado a los rendimientos decrecientes pues no había presiones para usar las tierras marginales). Otros historiadores de la tradición marxista sostienen que las exacciones señoriales y estatales privaron después al campesinado del excedente monetario que podría haber ido hacia el mejoramiento de sus tierras, o que el despegue capitalista en la Inglaterra del siglo 16 se originó en una revolución en la productividad desatada por la competición señorial por las rentas agrícolas. Uno no tiene que aceptar ninguno de estos argumentos para ver cómo diferentes derechos sobre el producto social podrían, y a veces deben, modular la dinámica de éste.
Otra evidencia de la intimidad entre la producción y la distribución está más cerca de nuestras manos. En las décadas después de la Segunda Guerra Mundial —para los franceses, les trente glorieuses— los países ricos disfrutaron de un crecimiento sin precedentes así como de una moderación sin precedentes de la desigualdad que enfatiza Piketty. Otorgarle todo el crédito del mayor crecimiento a una menor desigualdad sería tonto: la reconstrucción de la posguerra, la revolución verde, el boom en armamentos de la Guerra Fría y el flujo de petróleo, todo contribuyó a ese crecimiento. Pero, ¿no tuvo ningún papel la compresión de los ingresos? Marx sugirió, y Keynes se esforzó por sostenerlo, que una distribución sobrecargada en la parte superior puede dificultar la inversión en la producción de la que depende el crecimiento. Demasiado dinero en las manos de los ricos, quienes ahorran la mayor parte de sus ingresos que los demás, puede limitar la demanda tanto para los bienes de consumo como para los de capital, necesarios para proveer los primeros (siendo el consumo, como dijo Keynes, “el único fin y objeto de toda actividad económica”). Por lo mismo, mayores ingresos por el trabajo tienden a incrementar la inflación, y a reducir la afición de los ricos a sentarse sobre el dinero ocioso como tantas corporaciones lo están haciendo actualmente, y a iluminar las perspectivas y expandir las planillas de las firmas. La desigualdad abierta puede ser una estipulación del crecimiento rápido durante los inicios de la industrialización. Después, una distribución más igualitaria parece aclarar el camino para un crecimiento más rápido, a juzgar por la experiencia de la posguerra de las economías, tanto avanzadas como las que avanzaban. Las economías escandinavas crecieron más rápido que sus contrapartes más desiguales del Mediterráneo, así como la igualitaria Asia Oriental dejó atrás a la más oligárquica América Latina. El patrón prevalece generalmente a lo largo del siglo 20. El consumo masivo alimentó los rugientes años veinte; el pleno empleo y los controles de precios de la industria fortificaron la economía de guerra de Franklin D. Roosevelt; y el frágil acuerdo de posguerra entre trabajadores y propietarios, resultado de la ansiedad de la clase gobernante ante el trabajo organizado y la izquierda, alentó avances de la productividad que ahorraban trabajo, los cuales elevaron los salarios que a su vez incrementaron el consumo masivo.
♣
Piketty hace pocas conexiones entre la atípicamente baja desigualdad del siglo 20 y el atípicamente alto crecimiento. Si las proporciones capital/ingreso declinaron, fue porque los ingresos promedio generalmente le siguieron la pista a las economías y porque factores no económicos, principalmente la guerra, recortaron el stock de capital. El efecto extra grande de la guerra y el rol menor de la política en el libro es algo desconcertante de por sí. La destrucción durante la guerra puede haber eliminado importantes cantidades de capital fijo, especialmente en Francia, pero difícilmente tanto como sugiere el pesado énfasis sobre la guerra. Tampoco fue toda la inflación de entreguerras la consecuencia única o uniforme de las hostilidades, como lo atestiguan las vacilaciones de las autoridades monetarias hasta bien entrada la década de los treinta, entre la austeridad deflacionaria dolorosa para los trabajadores y la expansión inflacionaria temida por los rentistas. La opción por la inflación en parte admite la fuerza de los partidos de los trabajadores y el amenazador ejemplo de la Unión Soviética, factores tenidos en poco por Piketty. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo en el extranjero y las organizaciones del trabajo en casa promovieron la redistribución más que los recuerdos del fascismo. Pero, sin importar las razones, Piketty no le reconoce a la mayor igualdad ningún rol causal en el rápido crecimiento en general que hizo tanto para reducir las proporciones capital/ingreso.
Si el alto crecimiento acompañó a una menor desigualdad a mediados del siglo 20, ¿qué explica el patrón alternativo de los pasados cuarenta años? Desde la década de 1970, el crecimiento se ha enlentecido y la desigualdad se ha acelerado. Las explicaciones ofrecidas por otros van desde la sobrecapacidad crónica en la manufactura internacional a la explosión de un sistema financiero mejor hecho para inflar burbujas de corta vida que para comprometerse con una inversión de largo plazo, pasando por el efecto depresivo de los salarios estancados de la clase trabajadora. Piketty no trata ninguno de estos factores, y desde su punto de vista quizá haya poca razón para hacerlo. Si r>g es la ley general, mediados del siglo 20 es la anomalía a ser explicada y nuestro propio tiempo es simplemente una reversión a la tendencia inmemorial.
El carácter excepcional del periodo entre la Primera Guerra Mundial y la recesión de 1973-74 se hace más sorprendente cuando Piketty enfatiza que su segunda ley del capitalismo se cumplió desde mucho antes del capitalismo: “La desigualdad r>g claramente ha sido verdadera a lo largo de la mayor parte de la historia humana, hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial, y probablemente será verdadera nuevamente en el siglo 21”. En un gráfico que muestra la tasa de rendimiento en relación con “la tasa de crecimiento, a nivel mundial, del producto mundial desde la antigüedad hasta 2100”, r se mantiene entre 4 y 5 por ciento hasta 1820, tiempo hacia el cual la Revolución Industrial se ha expandido más allá de Inglaterra. Esta cae hasta 1 por ciento alrededor del inicio de la Primera Guerra Mundial, y luego retoma un ascenso empinado a lo largo del siglo 20, antes de ajustarse a una inclinación moderada que se estira hasta nuestro tiempo y lo sobrepasa hasta el indefinido y perdurable futuro capitalista. A lo largo de la misma extensión de la historia, la tasa global de crecimiento g asciende una gradiente suave hasta la mitad del siglo 18, después de lo cual se destacan nuevas cumbres. Alrededor de inicios del siglo 20, la tasa de crecimiento finalmente supera a la tasa de rendimiento, hasta la década de 1970, cuando retoma su descenso hacia la vieja inanición. Según la estimación de Piketty, hacia fines de nuestro presente siglo, el capitalismo se estará rompiendo el lomo por una expansión anual de 1.5 por ciento mientras la tasa de rendimiento recupera su tradicional 4 o 5 por ciento. Dejando de lado el enorme cociente de especulación en “data” para sociedades con mercados o contabilidad mucho menos desarrollados —una suspensión de los usuales escrúpulos estadísticos—, el engrandecimiento que hace Piketty del dominio histórico de su segunda ley, socava severamente su afirmación de que explica el capitalismo industrial, que es su principal preocupación. Si el capitalismo industrial como fenómeno internacional tiene aproximadamente 180 años de edad, todo un tercio de su periodo de vida (de 1914 a 1974) evade por completo r>g: un interregno que Piketty no encuentra en ninguna otra época. En otras palabras, esta ley del capitalismo es obedecida por todos menos por el capitalismo: un destacable defecto.
Los problemas teóricos de Piketty podrían comenzar con su definición del capital como riqueza en general. Gran parte de la acumulación de “capital” previa al capitalismo —en residencias señoriales, artículos de lujo e inclusive mejoras agrícolas tales como viñedos que gratificaban los gustos de la elite por el vino— era indistinguible de su consumo, siendo realizada mayormente sin el fin, o inclusive sin la oportunidad de una ganancia monetaria. Si los ahorros y las inversiones precapitalistas no hubieran consumido en efecto la riqueza tanto como la amasaban, la ininterrumpida operación de r>g en sociedades de crecimiento lento solamente podría haberlas dividido extendidamente entre meros indigentes y máximos ricachones. Y Piketty a menudo escribe como si todas las sociedades fuera del siglo 20 siempre crecieron desigualmente. Pero la desigualdad a veces disminuyó. Para seleccionar un solo ejemplo de su propio país, en los siglos 12 y 13 la porción señorial del ingreso en Francia cayó en relación al ingreso campesino promedio.
Solo en el periodo feudal tardío, una dinámica reconociblemente capitalista capturó en efecto partes de Europa Occidental, cuando la burguesía urbana expandió sus actividades comerciales y —en un par de procesos mutuamente reforzados— su producción agrícola se hizo crecientemente mercantilizada. Antes, cuando la riqueza privada no dependía principalmente de los mercados para reproducirse o hacerse mayor, la suficiencia o insuficiencia de la tasa de rendimiento carecía de todo criterio estrictamente económico; estándares sociales más vagos y más variables evaluaban el ingreso de una fortuna dada. A medida que el capitalismo se ha expandido por todo el mundo, tanto propietarios como trabajadores se han basado en los mercados para obtener la mayor parte o la totalidad de sus ingresos, y se han entregado las “leyes coercitivas de la competencia” de Marx. Los capitalistas compiten por ganancias en dinero, las que a su vez resultan siendo provechosamente invertidas en inclusive más grandes masas de capital. Los imperativos sistémicos por ganancias satisfactorias y la constante acumulación pueden finalmente estar en desacuerdo. Ricardo, Marx y Keynes, cada uno a su manera, propusieron que acumular demasiado capital en relación con la economía como un todo, pondría en peligro los rendimientos privados, la expansión general o ambos. El rechazo de Piketty a respaldar cualquiera de estos escenarios —una alta proporción capital/ingreso podría o no disminuir la tasa de rendimiento— no es necesariamente un fracaso. Pero su concepto de la tasa de rendimiento sobre la riqueza es demasiado genérico para darle pie a cualesquiera leyes distintivas del capitalismo. Ninguna teoría de la dinámica del capitalismo puede dejar de lado la implacable lógica de la rentabilidad y su impacto sobre la interacción entre la distribución y la producción.
En su conclusión, Piketty promueve r>g al estatus de “contradicción central del capitalismo”. La frase está dirigida a evocar a Marx y a la teoría para superarlo, ¿Cuál era la contradicción central del capitalismo para Marx? Quizá esta: “La población trabajadora… produce tanto la acumulación del capital como los medios por los cuales esta es convertida en relativamente superflua; y lo hace en una medida que siempre se incrementa”. El carácter sumamente acumulativo del capital y su naturaleza técnicamente progresiva o ahorradora de trabajo imponen juntos una declinación secular en la demanda de trabajo, que finalmente amenaza al capital mismo. La crisis de rentabilidad surge en el corto plazo principalmente debida a la escasez de la demanda producida por salarios bajos. En el largo plazo, la causa principal es la tendencia a usar proporcionalmente menos trabajo que capital físico en la producción. Puesto que la ganancia surge de la diferencia entre lo que contribuye el trabajo a la producción y lo que recibe como ingreso, la tasa de ganancia caerá, estando todo lo demás constante, a medida que la tasa de capital/trabajo se eleve. Con todo, ni Marx (quien puso muchas condiciones y restricciones a la teoría de “la tendencia a la caída de la tasa de ganancia”) ni expositores ulteriores y más sistemáticos esperaron —como dijo, quizá el más notable de ellos, Henryk Grossman— “que el capitalismo debe colapsar ‘por sí mismo’ o ‘automáticamente’”. Solo la organización política en respuesta a la crisis podría superar al capitalismo. Marx imaginó que el capital realizaría él mismo y sin quererlo gran parte de la organización necesaria mediante la creación de un proletariado industrial educado. La realidad evidente en la actualidad es más compatible con su teoría de una fuerza de trabajo que reduce relativamente su tamaño a medida que se incrementa su productividad: actualmente, hay mucha menos gente empleada en fábricas o granjas que la gente que carece de empleo formal por completo o que está trabajando en el sector de servicios (donde, por naturaleza, la productividad ha avanzado mucho menos que en la industria o la agricultura).
A la distancia, la contradicción central de Piketty se parece a la de Marx. En ella también, el capital, “cada vez más dominante sobre los que no poseen nada sino su fuerza de trabajo”, se acumula en exceso en comparación con el trabajo. Pero al menos en términos formales, la teoría de Marx es claramente superior. Propone una contradicción genuina —la acumulación del capital se socava a sí misma— y conlleva un mecanismo específico del capitalismo: el impulso hacia la ganancia mediante la explotación del trabajo asalariado. La ley r>g de Piketty no es, en contraste, la “contradicción lógica fundamental” que él afirma. La acumulación del capital, entendida como que va a dejar atrás al crecimiento económico indefinidamente, crearía “una interminable espiral no igualitaria” que amenazaría menos la rentabilidad que a “las sociedades democráticas y a los valores de justicia social sobre los cuales ellas están basadas”.
El capitalismo puede dejar de lado a la democracia más fácilmente que a las ganancias. Una cuestión para el siglo que se viene es hasta cuánto podrá minimizarla al buscar maximizar las ganancias. Algunos marxistas se unen a Piketty al considerar ilusoria a decreciente tasa de ganancia; aquellos que apoyan esta idea por razones distintas a las de Marx, han atribuido la —disputada— caída de la rentabilidad de las décadas recientes, a factores como el exceso de capacidad industrial o a la distensión del capital financiero, el cual multiplica sus derechos a las ganancias sin que necesariamente esto corresponda a un incremento proporcional de las ganancias totales (Michael Roberts encuentra que después de inicios de la década de 1960, la tasa de ganancia “llegó a un punto bajo en 1975 y luego se elevó hasta un pico a mediados de la década de 1990. Desde entonces, la tasa mundial de ganancia ha estado estática o ha caído ligeramente y no ha retornado a su pico de los 90)”. Cualquiera sea el destino último de las ganancias, Piketty y los marxistas están de acuerdo solo en esto: solo la política puede limitar o cancelar la desigualdad rampante.
♣
La parte final de El capital en el siglo XXI propone una gran reforma política. Una “tributación anual progresiva sobre la riqueza individual” impuesta por los gobiernos nacionales y supervisada por una autoridad tributaria internacional —Piketty sugiere tasas de 0.5 a 2 por ciento según la magnitud de la fortuna—controlaría la acumulación de la riqueza privada y evitaría que las proporciones capital/ingreso se elevaran sin fin. Las grandes fortunas vendrían a representar hazañas empresariales recientes más que la suerte ciega de la herencia, y los ingresos provenientes del impuesto podrían dedicarse a propósitos públicos descuidados por los inversionistas privados. Piketty arriesga su “idea utópica” ahora que las sociedades contemporáneas se acercan a lo que él ve como una bifurcación en el camino. Una dirección lleva a concentraciones de la riqueza incompatibles con la democracia liberal, la otra a un capital redomesticado que apoyaría a “un estado social para el siglo 21”. Esto renovaría dos promesas de la Revolución Francesa: la “carrera abierta al talento”, sin consideración del nacimiento y, en el epígrafe de la Declaración de los Derechos del Hombre que encabeza el libro de Piketty, el principio de que las “distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común”. La desigualdad será tolerada e inclusive alentada mientras las recompensas individuales promuevan el bien común; pasado ese punto, las riquezas privadas llegan a expensas de la sociedad.
La propuesta de Piketty conlleva la posibilidad de la restricción democrática del capital, no solo en uno o dos países, sino en una mayoría de ellos, por la que todos los gobiernos someterían a sus ciudadanos más ricos y, por lo mismo más poderosos, a una medida dirigida a repelerlos. Con todo, en su versión del siglo 20, “se necesitó de dos guerras mundiales para eliminar el pasado y reducir significativamente el rendimiento del capital”; la redistribución fue principalmente un efecto ulterior de las hostilidades. Si el control democrático del capital tiene un precedente tan escaso, ¿cuán posible podría ser en el futuro? Los ciudadanos de las democracias capitalistas de mediados del siglo 20 sentían una identificación fuerte con partidos políticos abiertamente diferentes. La despolitización de la pasada generación es comprensible cuando los partidos de la izquierda y la derecha convergen hacia el mismo centro vacante (Piketty mismo apoya estoicamente a un Partido Socialista Francés inclusive más servil e incompetente que los otros de Europa). Un estudio reciente calculaba que en EE.UU., el 10 por ciento más rico disfruta de un impacto en los resultados políticos 15 veces mayor que el del restante 90 por ciento. Otros países son plutocráticos en grados similares. ¿Cómo van a hacer los comités políticos de la clase gobernante de los países del mundo para actuar en concierto para imponer el impuesto de Piketty sobre solo esta clase?
Francamente, la revolución socialista parece más probable. Supóngase que una revolución en un país avanzado gradual o repentinamente transfiriera al público todas las acciones de las corporaciones actualmente en manos privadas. La inversión, por tanto, podría ser dirigida por fondos mutuales públicamente poseídos, compitiendo entre ellos por los rendimientos de largo plazo, ingresos que en su totalidad fluirían a la población en general o a la administración que realizara los deseos de ella. La magnitud del stock de capital no se vería afectada por el cambio en la propiedad. Un esquema salarial mucho más estrecho al interior de las empresas y entre ellas, podría ser un resultado probable. Pero inclusive sin él, una proporción creciente capital/ingresos ya no profundizaría automáticamente la desigualdad. La noción de tal revolución —primero en un país, después crecientemente internacional aunque no universal— es fantasiosa en este momento. Pero, ¿lo es más que un impuesto global al capital que requiera de la coordinación de virtualmente todas las naciones? Cuanto más tiempo continúe el capitalismo sin ser reformado, más probablemente las naciones y regiones van a rechazarlo.
Piketty, “vacunado de por vida — por la caída del Muro de Berlín — contra la convencional pero ociosa retórica del anticapitalismo”, podría considerar tales especulaciones como un relapso ideológico. Él quiere que su impuesto sobre el capital “promueva el interés general por sobre los intereses privados al tiempo que preserve la apertura económica y las fuerzas de la competencia”, y ha dicho en entrevistas que el rol indispensable de los mercados en las economías complejas justifica la persistencia del capitalismo. Pero la familiar igualdad entre mercados y capitalismo carece de una base teórica o histórica. Ignora los extensos mercados en muchas sociedades precapitalistas y el fuerte elemento de monopolio e interferencia estatal con los mercados a lo largo de la historia del capitalismo, También pasa por alto el hecho de que pocos izquierdistas desde la década de 1980 han propuesto un retorno a las economías de mando centralizado. Las visiones de un futuro poscapitalista, de La economía del socialismo factible (1983) de Alec Nove a Más allá del capitalismo (2002) de David Schweickart, han sido, más frecuentemente formas del socialismo de mercado (Schweickart incorpora “un impuesto a los activos de capital” muy parecidamente al de Piketty, en un programa de transición comprensivo). La acumulación privada del capital dejaría de impulsar la economía, pese a que el mercado aún facilitara gran parte del consumo privado y guiara bastante de la inversión pública. Piketty podría rechazar la idea en una o en todas sus variedades. Por ahora él no muestra ninguna conciencia de eso. El punto ciego no es sorpresivo en un escritor que se ha ufanado ante la prensa norteamericana, quizá no insinceramente, de su desconocimiento de los escritos de Marx, y que en su libro excusa su indiferencia ante el trabajo de Marx generalmente quejándose de que “uno a veces tiene la impresión”, al leer a Sartre, Althusser or Badiou, de que “las cuestiones del capital y de desigualdad de clases son de interés solo moderado para ellos”. Habría hecho mejor consultando a historiadores y economistas y no a filósofos.
Nada de lo cual debe ser tomado como la sugerencia petulante de que los economistas profesionales que se deslizan hasta los confines de su disciplina y, quizá con mayor dificultad, invaden los límites de la opinión responsable, no tienen nada que aprender o enseñar que los marxistas ya sepan. El apetito de Piketty por los datos y su dominio de ellos, en primer lugar, son dignos de emular. Y, seguramente, si los economistas inteligentes comienzan a considerar seriamente el pensamiento marxista, no como una curiosidad histórica sino como una tradición larga y vigente, simplemente no ratificarán proposiciones con las cuales los mismos marxistas no estén de acuerdo. Investigadas más que ignoradas, las ideas marxistas serían de varias maneras confirmadas, refinadas o rechazadas. Por el momento, sin embargo, los economistas de la corriente mayoritaria, incluido el héroe del momento, parecen reluctantes a presionar sus descubrimientos más allá de las fronteras de lo respetable. Sus contrapartes periodísticas son, si es posible, más tímidas. Solo esto puede explicar por qué la discusión de la desigualdad de Piketty, por décadas una preocupación de la izquierda, los ha golpeado como una revelación tan singular. El libro es más interesante considerado como un fracaso que como un triunfo. Piketty le ha hecho un persistente adiós al marginalismo de los últimos días de la teoría económica prevaleciente, pero aún no ha llegado a la economía política reconstruida presagiada al inicio. Sus alcances teóricos tropiezan cuando su asidero estadístico está seguro, y deja intactas las cuestiones del valor económico, la justicia redistributiva y la dinámica capitalista que él plantea.

